 ¿Eres de los que dudas si gastarte 10 euros en leer mi última novela? No me extraña, yo porque ya me la he leído, que si no también dudaría. Ale, pues allá va el primer capítulo de La increíble leyenda de los espíritus jodones (y si te gusta lo que lees y quieres leerla completa, sólo tienes que pinchar en este enlace y podrás comprarla en un periquete:
¿Eres de los que dudas si gastarte 10 euros en leer mi última novela? No me extraña, yo porque ya me la he leído, que si no también dudaría. Ale, pues allá va el primer capítulo de La increíble leyenda de los espíritus jodones (y si te gusta lo que lees y quieres leerla completa, sólo tienes que pinchar en este enlace y podrás comprarla en un periquete: 1
La noche era negra como ojo de gitana… No, no. La noche era negra y espesa como alquitrán recién asfaltado… No, tampoco me vale. La noche era negra y espesa como un café solo varias veces recalentado… Ni de coña, peor todavía. La noche era negra y fría como alma de lobo… Manido, pero podría valer. Tendrá que valer.
La noche era negra y fría como alma de lobo y espesa como sangre de presa. Huelga decir que la luna estaba sin estar, mortecina. Una niebla con textura de visillo barato prometía reunirse cerca del asfalto casi al peso, contribuyendo a crear un ambiente cinematográfico alrededor de mi viaje, que era simplemente uno más de los muchos que hago para documentarme. Mi vida no es de película, así que sólo se trataba del más falso de los decorados; o, sin más, otra noche intempestiva de crudo invierno.
Los faros tristes de mi viejo coche apenas conseguían iluminar la siguiente vuelta de rueda. Iba despacio. Como siempre. Soy un experto en formar atascos. Mi filosofía es como la del chiste, para qué voy a ir más deprisa si voy el primero. No me gusta conducir. Ni siquiera tengo carné. Utilizo el coche tan poco que, a pesar de ser casi una pieza de museo, cada vez que lo arranco responde brioso, como si fuera la primera vez que lo conduzco. Bueno, eso cuando arranca. Porque a veces no arranca. O arranca brioso o no arranca. Dicen que los perros se parecen a sus amos y yo añado que los coches también, porque yo soy así, o no paro o no me levanta de la cama ni mi somier en llamas.
Hacía un buen rato que no me deslumbraban ni me adelantaban. El único peligro potencial, descartados pues los choques y el exceso de velocidad, eran los ciervos que, de momento, se limitaban a exhibirse en las señales triangulares de la carretera. Sonaba en el radiocasete una cinta de música celta cosida con saltos de pegamento. Tenía tales pegotes que el boli Bic que llevaba para rebobinarla tenía que hacer verdaderos esfuerzos para devolverla al principio. Ni el radiocasete rebobinaba ni el bolígrafo pintaba, pero la cinta aún se intuía.
Pero con ser viejo el coche, la cinta, el radiocasete y el Bic, más vetusto es aún el mapa de carreteras que aún conservo y que se desharía en polvo si alguien le hiciera la prueba del carbono catorce. En él, los pantanos del generalísimo están todavía sin inaugurar. Mejor sería prescindir de esa antigualla, ya que sus carreteras son parientes lejanas de las que voy descubriendo, con lo que siempre me pierdo una media de muchas veces. Así que, tras extraviarme convenientemente gracias a él, suelo decantarme por viajar al tuntún, que es la versión unplugged del actual TomTom.
Aquel viaje no fue distinto, pero a esas alturas ya no me podía perder más porque transitaba por la carretera correcta, la única, carretera que finalizaba en la casa a la que me dirigía. La oscuridad empezó a perder la batalla al salir de una curva larga y cerrada que escondía a su salida todo un pueblo en lo alto de un montículo que, posado en la llanura, parecía montaña. Tanto que, reflejado en el pantano que bañaba sus pies, parecía un Aconcagua encogido por el efecto de un espejo convexísimo. Una fila de farolas, simulando una glamurosa alfombra roja, serpenteaba hasta lo alto. Demasiado ángulo. El coche, previendo el esfuerzo, protestó tragándose definitivamente la cinta de música celta. Yo tampoco sabía si seríamos capaces de escalar ese tramo descarnado, porque ahora sí, ahora había luz suficiente para ver los desconchones que desde hacía unos kilómetros imaginaba y que prometían zamparnos al coche y a mí.
Encomendándome a san Perico Delgado, patrón de los escaladores, y constatado que mi móvil pleistocénico carecía de cobertura y que no podría avisar a nadie en caso de rehúse o despeñamiento, abordamos la subida con mis ojos miopes bien abiertos y sus luces de cruce casi cerradas. Podrá parecer exagerado, sé que exploto en demasía mi lado más caricaturesco, pero ya me gustaría ver a más de un campeón del mundo realizando semejante hazaña automovilística: con mis gafas de rompetechos, con mi automóvil de la época del motor de vapor y con los neumáticos que se utilizaron cuando se inventó la rueda. Añádase el mucho miedo y la ausencia de carné.
Milagrosamente conquistamos la cima y atravesamos el arco que hacía las veces de entrada y salida del pueblo, arco que se quedó de recuerdo con mis dos retrovisores: perdí el segundo intentando salvar el primero. Lo peor ya lo habíamos superado, aunque todavía quedaba hacer el funambulista por el cable que suponía la estrecha calle por la que había de transitar sin rozar el coche con las paredes de las casas y viceversa. Todo resultó más sencillo gracias al adelgazamiento provocado por el arco. Con los ojos cerrados, y no es una licencia poética, conseguí llegar a la plaza del campanario, final oriental del pueblo y de mi trayecto. El coche se caló obedientemente cuando sus agónicos faros de juguete iluminaron el cartel de la casa, destino de lo que prometía ser un largo fin de semana rural. Largo porque a mí es que me sacan de Madrid y me empieza a faltar el aire sucio de los pulmones. Y el verde me produce conjuntivitis alérgica.
La pregunta, pues, es obvia y no evitaré ni enunciarla ni contestarla: ¿por qué pasar un mal trago conduciendo de noche, por carreteras endemoniadas, para llegar a un sitio en el que no me apetecía estar? La respuesta es sencilla, pero no tanto como para limitarla a un simple párrafo. Intentaré resumirlo para no llegar al ensayo infinito del yo.
Soy un mal escritor que malvive de lo que escribe. Dos males casi consecutivos en una misma frase que no son un error de redacción, sino un recurso intencionado que justifica la utilidad de la redundancia. Aunque suene a priori a derrota prototípica, a la ínclita visión grisácea del futuro de cualquier artista, la verdad es que mi situación profesional ha mejorado mucho en los últimos tiempos:
-empecé escribiendo novelas introspectivas y rococó compaginándolo con mi precario trabajo de reponedor en un hipermercado. Publicaciones, una. Ventas, escasas.
-continué escribiendo por encargo, malviviendo a partes iguales de mi jornada reducida como reponedor y de mi sueldo reducido como escritor. Publicaciones, bastantes, incluso alguna con mi nombre. Ventas, ni idea.
Un buen día me cansé de escribir por encargo y de reponer yogures, por fechas, principio activo y sabores. Nunca me gustó el dinero fácil ni el trabajo duro. El problema es que tampoco me gustan los retos, así que tiré por la calle de en medio. Mejor dicho, seré honesto, la calle de en medio me abdujo, porque yo soy incapaz de variar los trayectos cotidianos si no me obligan las calles cortadas o los municipales.
El caso es que un buen amigo, reponedor de frutas y verduras y escritor por encargo como yo por aquella época, me pidió un favorcillo. Él trabajaba para una editorial de novelitas de kiosco. Se aproximaba el plazo de su próxima entrega, pero su nueva novia le tenía absorbida la sangre y la tinta. Era un trabajo sencillo, ya que toda la documentación estaba reunida, seleccionada y organizada y sólo quedaba novelar. Como yo estaba escaso de encargos, y de novias, acepté. Resultó que a la editorial de mi ex amigo le gustó más mi literatura que la suya, así que él heredó mi puesto de reponedor de lácteos y yo inauguré colección en su ex editorial. Pasé de escritor por encargo a escritor contratado a cargo de la colección «Imposibilidades».
La colección se centra en historias que rozan la inverosimilitud por ambos lados. Es decir, que valen tanto las finalmente veraces como las absolutamente falaces. Da lo mismo que sean hijas de la transmisión oral o de la propagación en la red. A mí lo único que me interesa es que tengan suficiente miga como para que las pueda reescribir. Cuanto menos tenga que inventar, mejor. La invención hace renacer mi primigenio estilo rococó y aumenta la posibilidad de regresar a la cámara refrigerada del híper.
Es un trabajo bien pagado; por fácil. Hasta tenemos un desatascador de argumentos en nómina por si se complica la tarea. Yo de momento no he tenido que recurrir a él, pero ahí está para cuando lo necesite y el mero hecho de su disponibilidad me relaja. El desatascador en concreto es un nonagenario, uno de los primeros escritores de la editorial. Durante años la sostuvo con una colección de novelitas del oeste, primero, y con una colección de novelitas negras después. Él dice orgulloso que es el segundo en el ranking de los kioscos de todos los tiempos, ya que con las novelitas rosas no hay quien pueda. Incapaz ya de escribir nada nuevo, pone al servicio del elenco de escritores todos los recursos que ha ido acumulando para desmarañar argumentos rebeldes.
Descartada la fabulación, mi labor creativa se cimenta sobre una compilación de recortes de revistas y periódicos de dudoso rigor y reconocido amarilleo que sería la envidia de cualquier frikihemeroteca.
Que encuentro suficiente material, a escribir. Que no lo encuentro, a viajar y a tirar de la madeja.
De ahí nacen mis novelitas cortas que, sorpresivamente, tienen su público: un reducido grupo de mecenas que contribuyen, sin saberlo, a pagarme el alquiler, mis tres comidas diarias y mis escasos caprichos.
El último dato que falta para contestar a la sencilla pregunta planteada anteriormente, ¿por qué pasar un mal trago conduciendo de noche, por carreteras endemoniadas, para llegar a un sitio en el que no me apetecía estar?, es tan sencillo como lo anterior pero más corto de explicar: dinero. Otra ventaja de mi nueva faceta de escritor contratado es que escribo/gano cuando lo necesito, y soy de vivir austero. Mi fijo está marcado por el alquiler, las Litorales y las Mahous (soy inflexible en esto, no admito marcas blancas). Los extras son los que marcan el ritmo asincopado de publicación y, por aquella época, me había decidido a comprar una guitarra descascarillada a un guitarrista zurdo que me la vendía a precio de trasplante.
Dinero, sinónimo perfecto de «cualquier historia vale». Cogí al azar una de la carpeta de reserva con tal mala suerte que era de las que requería viajar, y es la que me llevó en esas fechas invernales a ese pueblo y a esa casa rural. No me lo pensé, marqué el número de teléfono y pedí la misma habitación en la que supuestamente se venían sucediendo los hechos desde tiempos remotos.
Reservé la habitación Riaza.
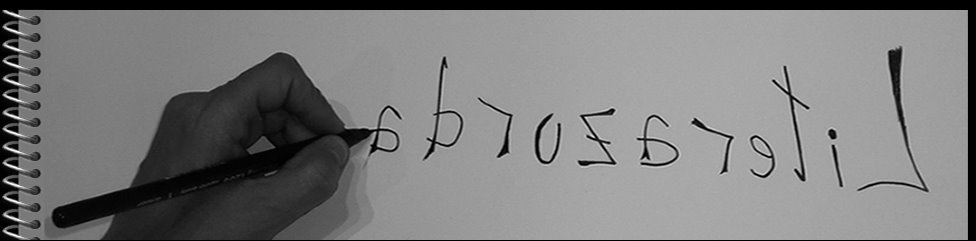







0 comentarios:
Publicar un comentario