Cuando me ofrecieron el trabajo de sicario no encontré ninguna razón para no aceptarlo. Me hacía falta dinero, mi vida era demasiado aburrida y, sobre todo, estaba acostumbrado a matar. Bien es cierto que hacía mucho que no lo hacía. Mi última víctima murió a mis catorce años y tengo 41 recién cumplidos. No les dije que las víctimas siempre fueron lagartijas. Sin metáforas: me refiero a largas y escurridizas lagartijas. Pensé que era una omisión sin importancia. Tampoco les engañé cuando les dije que mis delitos se habían extendido por toda España, ya que mi padre era chamarilero. No había pueblo sin una buena lagartija con la que matar el tiempo que debería haber pasado con los amigos que la trashumancia paterna me robó. Lo bueno de este trabajo es que se sobreentiende que hay razones de peso para no tener que demostrar tu pasado si no es delante de un juez. Toda la demostración necesaria se reduce con el primer encargo. Si no lo cumples, es que mentías. Si lo cumples, da lo mismo si decías la verdad o no, si antes eras asesino, cura, policía o fiscal.
Se podría pensar que al recibir ese primer encargo tuve problemas de insomnio y ganas de huir al extranjero. Sabido es que esta es la única manera de renunciar a última hora a la sicaría sin pasar de ejecutor a fiambre. Quizás tener miedo sería lo lógico debido a mi inexperiencia real en asesinar humanos, pero lo único que me incomodaba era tener que hacerlo con aquella pistola con silenciador que me proporcionaron, ya que mi pericia con las manos y la navaja suiza estaba clara, pero no así mi puntería.
Son listos los que pagan, desde luego. Si no, estarían a la sombra carcelaria y suelen refrescarse a la sombra, sí, pero de las sombrillas que están a pie de piscina de sus chalés de lujo. Se fiaron a medias y me pusieron a prueba encargándome la muerte de un viejo conocido mío. “Para volver a la faena te vendrá bien tener algún motivo más que el dinero”, me dijo con una media sonrisa con sabor a cicatriz mi contacto mientras me pasaba la documentación. Leí atentamente el papel, me lo arrebató y lo quemó con un mechero justo antes de que empezara a comérmelo para destruirlo. Demasiada novelilla de quiosco a mis espaldas. De todos modos, mejor, porque me hubiera atragantado con la ingesta. Mi primera víctima sería mi antiguo jefe, el responsable de que estuviera en paro, divorciado y desahuciado. Es una larga historia que no tengo ganas de volver a relatar, pero que, desde luego, simplificaría el trámite emocional de convertirme en asesino a sueldo. “Tranquilo”, sentenció mi contacto antes de desaparecer cual ninja, “nadie sospechará de ti porque tiene tantos enemigos que no habrá sospechosos”. Me alejé despacio, sopesando la frase y buscándole un significado que no llegué a encontrar.
La verdad es que así da gusto trabajar: me dieron el lugar exacto, el día y la hora a la que tendría que acudir, con la promesa de que sería tan sencillo como apretar el gatillo en el momento preciso. Sin persecuciones, violencias ni vigilancias incómodas. Y si cumplía a rajatabla el horario previsto y las escasas instrucciones, con las espaldas bien cubiertas. Quedaba una semana y los siete días transcurrieron con la velocidad normal de la rutina. Llegó el día señalado y pensé en ponerme mis mejores galas para el reestreno, pero no tenía. Me puse lo más cómodo que encontré. Es la única ventaja de la ropa vieja. Atravesé la ciudad. Parece imprescindible que el sicario y el ajusticiado vivan en la misma línea de metro pero cada uno en un extremo de ella. Llegué media hora pronto. Es lo que tiene no tener experiencia en puntualidad. Hice tiempo en un bar cercano al lugar del encuentro. Descarté el alcohol para no despistarme, el café para no ponerme nervioso y la tila para no estar demasiado relajado. Opté por tomar por primera vez un bitter kas y decidí que sería la última. Faltaban cinco minutos, pagué para no delinquir en exceso y me encaminé al portal donde vivía el futuro cadáver. Estaba abierto, tal y como me prometieron. Subí en el ascensor sin importarme dejar huellas. Hasta hice vahos en el espejo. Según parecía, el portero era un maniático de la limpieza y mucho más eficaz que el señor Lobo, y para cuando llegara la policía no habría ni rastro. Parecería un edificio a estrenar. Cuarto izquierda. También estaba abierta la puerta. La empujé con fuerza, con chulería, para provocar un chirrido que no llegó. Avancé por el pasillo y entré en la última habitación a la izquierda, de la única que salía luz, según lo establecido.
Aunque me habían dicho que sería todo muy sencillo, tensé todo el cuerpo para ponerlo en alerta, por lo que pudiera pasar. Y lo que pasó trastocó todos mis planes. Me encontré al viejo cabrón desnudo, atado y amordazado a una silla. No opondría resistencia. Ni siquiera podría suplicarme o retarme con la mirada, porque parecía narcotizado. Mentiría si dijera que durante los últimos días había pensado en todos los escenarios posibles. Simplemente estaba preparado para lo normal, para vencer la posible lucha de aquel gordinflón de setenta años, probablemente en forma de ruego de clemencia, o de huída, como la lagartija en mitad del campo. A eso sí que estaba yo acostumbrado, a perseguirlas y a no dejarme enternecer por sus miradas lastimeras… Estaba seguro de que si el viejo lloriqueaba me entrarían más ganas de dispararle. Su habitual actitud desafiante incluso podría hacer que tirara la pistola y acabara con él con mis propias manos, pero disparar al bulto era otra cosa muy diferente. ¡Qué hijos de la gran puta! –pensé-. Saben dónde dar. Han convertido a este pedazo de cabrón en el ser más indefenso del mundo para ponerme a prueba.
Me acerqué a él. Le apunté con la pistola. Para no fallar la apoyé directamente en el centro de su frente. Me quedé paralizado. No sabía qué me estaba pasando. Lo único que sabía es que no tenía mucho tiempo. Me lo advirtieron. “Será un trabajo muy sencillo pero lo tendrás que hacer muy rápido”. Barajé todas las posibilidades en una décima de segundo e hice lo que tenía que hacer.
De esto hace un par de meses y ahora sé que hice lo correcto. Al día siguiente me llamaron. Cuando me ofrecieron este trabajo en esta plataforma petrolífera en mitad del Pacífico no encontré ninguna razón para no aceptarlo.
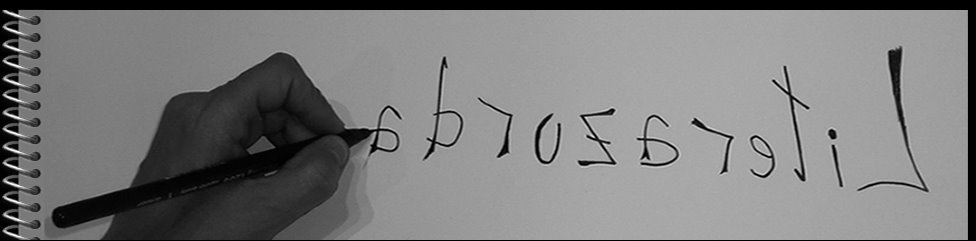







4 comentarios:
Mariano excelente relato, madre mia que suspense, la verdad que para volver a leerte ha sido una grata sorpresa, en fin un fuerte abrazo rojiblanco amigo
:) casi me has hecho pensar en el libro de Èlena ;)
Besicos
Muy buen relato, sí señor.
Yo destacaría esa parte en que dices que para asesinar a alguien lo mejor es llevar ropa cómoda. Así lo tengo yo comprobado
Un tipo de carne y hueso, que te lo crees, un tipo con un punto guasón aun en circunstancias tan comprometidas, que paga su bitter "para no delinquir en exceso", que se acuerda del impagable personaje de Keitel en Pulp Fiction y que luego sabe transmitirnos toda la tensión de un crimen... ¿que fue o no fue? Un saludo.
Publicar un comentario